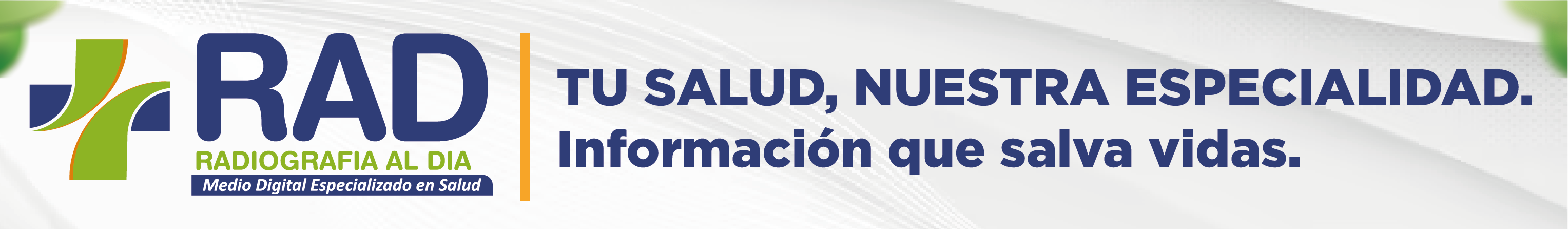Por: Carol G. Martínez Medina
Realicé mis estudios de posgrado en Salud Pública en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y entre tantas enseñanzas que marcaron mi camino, hay una que permanece viva en mi memoria, la profesora Matilde Peguero, con una sensibilidad y claridad admirables, nos hablaba con convicción sobre los determinantes sociales de la salud y, más allá, de la determinación social.
Ella, nos enseñaba que no basta con identificar las condiciones que influyen en la salud de las personas; hay que comprender cómo el contexto social, político y económico estructura y muchas veces limita las posibilidades reales de bienestar.
Ese enfoque, profundamente humano y crítico, me enseñó a mirar la salud pública más allá de estadísticas o servicios, me enseñó a ver rostros, historias, luchas y silencios, que hablar de salud es, en el fondo, hablar de justicia en todos sus aspectos.
Y quizás se pregunten: ¿cómo se conecta todo esto con la comunicación? La respuesta es tan clara como contundente: si no estoy capacitada para comunicar con sensibilidad y precisión; si no sé cómo transmitir mensajes claros y empáticos en momentos de incertidumbre; si no manejo adecuadamente los términos en medio de una crisis, entonces no estoy cumpliendo con el principio esencial de la salud pública: proteger la vida, con equidad y con respeto.
La comunicación estratégica en contextos de emergencia no es solo una herramienta; es un deber ético, es un acto de humanidad que puede marcar la diferencia entre la calma y el caos, entre la orientación y la desinformación, entre la esperanza y el miedo, en una emergencia, los mensajes que emitimos pueden ser tan determinantes como el acceso al agua potable o la atención médica.
Porque una palabra dicha sin cuidado puede herir, una imagen difundida sin sensibilidad puede destruir como lo hemos visto, pero también cabe puntualizar que un silencio a destiempo puede ser tan doloroso como la peor noticia, la pandemia nos enseño, o no ?
Por eso, estoy convencida de que comunicar salud es también ejercer un poder, yo lo elegí, pero no ese poder autoritario de imponer, sino el poder transformador de acompañar, de cuidar, pero también de aprender; recuerda que en algunos lugares como Las Cañitas, La Zurza, Guachupita entre otros sectores, la gente me enseñó que existía otra forma de comunicar, porque era la manera en la que entendían algunos procesos para poder tomar control sobre su salud, créanme si les digo que me ha servido para toda la vida, ver como desde las distintas realidades la forma de comunicar cambia pero el objetivo sigue siendo el mismo, sin variación pero con buenos resultados.
Es el poder de llegar al corazón de la gente, aun en medio de la incertidumbre, y recordarles que no están solos.
Comunicar salud pública desde la perspectiva de la determinación social implica reconocer las desigualdades, y también comprometerse con reducirlas. Es hablar con claridad, pero también con empatía. Es saber cuándo callar y cuándo hablar. Es desaprender lo técnico para hacerse entender. Es estar del lado de la gente.
La pandemia nos dejó muchas lecciones. Una de las más importantes, al menos para mí, fue que las palabras pueden ser vacunas o pueden ser heridas. Que informar también es un acto de amor. Y que una comunicación ética, clara y humana es una herramienta imprescindible para salvar vidas.
Hoy más que nunca reafirmo en esta convicción; que la salud pública es una construcción colectiva y la comunicación es el puente que permite que esa construcción llegue a donde debe llegar a las personas.